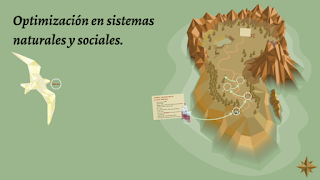Si, buscando una mejora satisfactoria de las sociedades humanas, apuntamos a establecer una ética objetiva y accesible a todas las personas, suponemos que dicha ética ha de generar un cambio significativo en la escala de valores predominante en la sociedad. Sin embargo, si los valores predominantes difieren bastante de aquellos promovidos por dicha ética, es posible que no se logren los objetivos deseados. De todas formas, aún en ese caso es importante disponer de una ética natural u objetiva.
Todo parece indicar que son los valores previamente existentes en las personas los que generarán las éticas respectivas. Así, supongamos el caso extremo de alguien que valora de sobremanera adquirir objetos robándolos, además de rechazar toda forma de trabajo productivo. Para esta persona, el bien es lo que favorece a sus deseos y el mal lo que lo rechaza. Adopta así en su vida una “ética” subjetiva y personal que depende esencialmente de los “valores” que más estima. En este caso, seguramente rechazará toda ética basada en valores distintos a los que predominan en su mente.
Los valores comúnmente aceptados se sustentan en dos criterios, generalmente en conflicto: el ser y el tener. En el primer caso el individuo orienta su vida hacia una construcción de su persona basada en valores emocionales, compatibles con el mandamiento bíblico del amor al prójimo. En el otro caso, quienes apuntan a “tener”, priorizan sus esfuerzos en adquirir bienes materiales que destinarán a satisfacer comodidades asociadas a sus cuerpos.
Por lo general, no se observan casos en que el que apunta al “tener” carezca totalmente de valores humanos, ni tampoco se observan casos en que el que apunta al “ser” carezca totalmente de capacidad para producir y adquirir bienes materiales necesarios. También hay una excepción en el caso de personas que hacen ostentación de pobreza material como si ello, de por sí, asegurara su “espiritualidad”.
Quienes promueven la prioridad de los valores emocionales, por lo general caen en el error de despreciar todo valor o todo objeto material, para asegurar así la “victoria segura” de su propuesta. Sin embargo, hacen evidente que no están tan convencidos de los valores que proponen ya que temen la competencia. Lo importante es valorar cada cosa con cierta justicia y así advertir que los valores emocionales producen mayores niveles de felicidad que los valores materiales.
Las ideologías materialistas, para quienes la felicidad depende esencialmente de los valores materiales, claman por una “igualdad social” (o económica) promoviendo toda clase de conflictos, por lo que habría que advertir a sus promotores que, incluso la mejora económica generalizada, depende esencialmente de una ética que promueve lo emocional.
En esta confusión se llega al extremo de considerar la pobreza material como una virtud, a pesar de que no tener suficientes habilidades productivas o un ánimo acorde al trabajo cotidiano, resulta ser un defecto que no debería estimularse como actualmente se hace.
Hemos nombrado, hasta ahora, valores emocionales y valores materiales, sin mencionar otros valores de gran importancia como es el caso de los “valores intelectuales”, asociados al conocimiento en general. L. J. Lebret escribió: “Siempre ha habido en la humanidad una aspiración a un estado mejor, sea tal estado obtenible por medio de un «tener más», «saber más» o «ser más»”.
“Antes de la era científica y técnica, era difícil conseguir el «tener más». El «saber más» se obtenía especialmente por el estudio del pensamiento antiguo y por la reflexión sobre el pasado o sobre un presente en muy lenta evolución. Quedaba el «valer más» y el «ser más», de donde viene la importancia del «parecer valer». Éste caracterizaba a las capas dirigentes de la población y les hacía buscar cierto modo o estilo de vida para poner en evidencia que el «valor» estaba ya adquirido, que se había fijado principalmente en la nobleza y que la burguesía participaba de alguna manera de esta superioridad. Importaba, pues, señalar bien las distancias entre las capas sociales a fin de que los valores propios de cada una fuesen considerados como una realidad indiscutible”.
“Por lo demás, el «valer más» y el «ser más» estaban al alcance de todos por medio de la virtud. La práctica de la ética o de la autenticidad religiosa permitía a cualquiera «valer más» y «ser más». Como el conjunto de la población no podía «tener más», la resignación a no tener aparecía como un comportamiento virtuoso fundamental del que sólo estaban liberadas las gentes de calidad, pues su «tener más» era la garantía de su «valer más» y de su transmisión hereditaria” (De “Dinámica concreta del desarrollo”-Editorial Herder SA-Barcelona 1966).
De todo esto se infiere que la unión entre seres humanos provendrá de un previo acuerdo respecto de los valores que conducen a la felicidad, ya que la felicidad parece ser el objetivo unánimemente buscado. Desde la psicología se llega a la conclusión de que son los valores emocionales los que producen los mejores resultados, si bien por el momento las diversas ideologías en competencia descartan ciertas evidencias accesibles a una persona normal.
Fundamentos de las Ciencias Sociales
lunes, 8 de diciembre de 2025
sábado, 24 de mayo de 2025
domingo, 27 de abril de 2025
Ética = Empatía emocional + Conciencia moral
La conducta individual ha de contemplar nuestro aspecto emocional tanto como nuestro aspecto cognitivo. De ahí que una ética puramente emocional habrá de ser incompleta, ya que le faltará el aspecto cognitivo para determinar los efectos, buenos o malos, que nuestras acciones o nuestras actitudes producirán. También a una ética puramente racional le faltará el aspecto emocional, ya que, mediante tal aspecto habremos de conocer a las diversas personas, interactuando emocionalmente con ellas.
Sintetizando: toda ética propuesta debe describir en forma aceptable las actitudes básicas que generan el bien tanto como las que generan el mal, para acentuar las primeras y evitar las segundas. Debe también describir los efectos que generan las diversas actitudes, que son la esencia de nuestra naturaleza humana.
La empatía emocional nos permite compartir penas y alegrías ajenas como propias, siendo la actitud que produce el bien, tanto individual como social. La principal forma de evitar el mal implica conocer las actitudes que lo generan. Luego, al ser conscientes del proceso asociado al mal, evitaremos realizarlo pensando primeramente en nuestra propia estima y no tanto en los demás.
Mediante un ejemplo se puede describir mejor este proceso. Así, se comenta que en Finlandia, como posiblemente ocurra en otros países, existen comercios sin vendedores y sin controles para evitar posibles robos. El cliente lleva lo que necesita y paga por lo comprado depositando el dinero respectivo o bien en forma electrónica. Este proceso puede funcionar bien en aquellas sociedades en las cuales los individuos valoran negativamente toda forma de robo y a toda persona que lo realiza. Si acaso hiciera lo mismo cuando la ocasión lo permite, su conciencia moral le avisaría a cada rato que es un ladrón y que poco vale como persona.
Cuando existe cierto respeto a uno mismo, y se busca vivir con la conciencia tranquila, será imposible que cometa un robo aun cuando nunca pueda ser descubierto. Su tranquilidad emocional valdrá muchísimo más que cualquier objeto que pueda adquirir "gratuitamente". Esto implica que una conducta social recomendable se debe asociar, no tanto pensando en otras personas, sino pensando en uno mismo.
En sectores de los Estados Unidos es común observar puestos de venta de periódicos sin ningún tipo de control. Si alguien o varios optaran por llevar ejemplares sin pagar, casi de inmediato se retiraría el servicio de venta con el mayor perjuicio para los compradores, que se quedarían sin periódicos. El sistema funciona aceptablemente cuando la gente piensa en el largo plazo, además de tener un buen control moral. De ahí que en los países “mentalmente” subdesarrollados, además de no existir tal control moral, predomina el pensamiento para el corto plazo. Así nos va.
En los países en que predomina la actitud moral que no necesita controles, se produce un gran ahorro de recursos económicos como también existe una favorable confianza para facilitar todo tipo de actividades. En los países subdesarrollados, por el contrario, es casi imposible que tal comercio sin controles pueda funcionar. El retraso social y económico se debe precisamente a la ausencia de suficiente amor propio en la mayoría de sus habitantes ya que por lo general se busca la ventaja económica aunque ello conduzca a alguna acción poco ética o inmoral.
Con cierta ironía a veces comento la definición de “milagro” mediante un ejemplo. En décadas pasadas concurro al centro de la ciudad de Mendoza en bicicleta, dejando la misma junto a un poste, olvidando colocarle la cadena y el candado respectivo. Luego de caminar un buen rato, encuentro la bicicleta sin que nadie la haya llevado. Eso es un “milagro”, al menos en la Argentina.
Para colmo, en la Argentina, el hecho de efectuar un robo o hacer trampa en alguna actividad como el deporte es considerado por muchos como una “viveza” (habilidad mental). Incluso en cierta oportunidad, el Presidente de la Nación proclamó en el Congreso Nacional: “No vamos a pagar la deuda externa”, recibiendo un masivo aplauso por parte de los integrantes del Poder Legislativo Nacional.
En este país se discute acerca de economía, de política, de educación, de seguridad, etc., con el fin de llegar a apuntar hacia una necesaria mejora generalizada. Sin embargo, mientras sigamos convalidando el pobre nivel moral predominante en la población, poco o nada cambiará. Por el contrario, si pudiésemos llegar a adoptar actitudes como las vigentes en Finlandia y otros países, seguramente mejorará la economía, la política, la educación, la seguridad y todo lo vinculado con las acciones y decisiones humanas.
Sintetizando: toda ética propuesta debe describir en forma aceptable las actitudes básicas que generan el bien tanto como las que generan el mal, para acentuar las primeras y evitar las segundas. Debe también describir los efectos que generan las diversas actitudes, que son la esencia de nuestra naturaleza humana.
La empatía emocional nos permite compartir penas y alegrías ajenas como propias, siendo la actitud que produce el bien, tanto individual como social. La principal forma de evitar el mal implica conocer las actitudes que lo generan. Luego, al ser conscientes del proceso asociado al mal, evitaremos realizarlo pensando primeramente en nuestra propia estima y no tanto en los demás.
Mediante un ejemplo se puede describir mejor este proceso. Así, se comenta que en Finlandia, como posiblemente ocurra en otros países, existen comercios sin vendedores y sin controles para evitar posibles robos. El cliente lleva lo que necesita y paga por lo comprado depositando el dinero respectivo o bien en forma electrónica. Este proceso puede funcionar bien en aquellas sociedades en las cuales los individuos valoran negativamente toda forma de robo y a toda persona que lo realiza. Si acaso hiciera lo mismo cuando la ocasión lo permite, su conciencia moral le avisaría a cada rato que es un ladrón y que poco vale como persona.
Cuando existe cierto respeto a uno mismo, y se busca vivir con la conciencia tranquila, será imposible que cometa un robo aun cuando nunca pueda ser descubierto. Su tranquilidad emocional valdrá muchísimo más que cualquier objeto que pueda adquirir "gratuitamente". Esto implica que una conducta social recomendable se debe asociar, no tanto pensando en otras personas, sino pensando en uno mismo.
En sectores de los Estados Unidos es común observar puestos de venta de periódicos sin ningún tipo de control. Si alguien o varios optaran por llevar ejemplares sin pagar, casi de inmediato se retiraría el servicio de venta con el mayor perjuicio para los compradores, que se quedarían sin periódicos. El sistema funciona aceptablemente cuando la gente piensa en el largo plazo, además de tener un buen control moral. De ahí que en los países “mentalmente” subdesarrollados, además de no existir tal control moral, predomina el pensamiento para el corto plazo. Así nos va.
En los países en que predomina la actitud moral que no necesita controles, se produce un gran ahorro de recursos económicos como también existe una favorable confianza para facilitar todo tipo de actividades. En los países subdesarrollados, por el contrario, es casi imposible que tal comercio sin controles pueda funcionar. El retraso social y económico se debe precisamente a la ausencia de suficiente amor propio en la mayoría de sus habitantes ya que por lo general se busca la ventaja económica aunque ello conduzca a alguna acción poco ética o inmoral.
Con cierta ironía a veces comento la definición de “milagro” mediante un ejemplo. En décadas pasadas concurro al centro de la ciudad de Mendoza en bicicleta, dejando la misma junto a un poste, olvidando colocarle la cadena y el candado respectivo. Luego de caminar un buen rato, encuentro la bicicleta sin que nadie la haya llevado. Eso es un “milagro”, al menos en la Argentina.
Para colmo, en la Argentina, el hecho de efectuar un robo o hacer trampa en alguna actividad como el deporte es considerado por muchos como una “viveza” (habilidad mental). Incluso en cierta oportunidad, el Presidente de la Nación proclamó en el Congreso Nacional: “No vamos a pagar la deuda externa”, recibiendo un masivo aplauso por parte de los integrantes del Poder Legislativo Nacional.
En este país se discute acerca de economía, de política, de educación, de seguridad, etc., con el fin de llegar a apuntar hacia una necesaria mejora generalizada. Sin embargo, mientras sigamos convalidando el pobre nivel moral predominante en la población, poco o nada cambiará. Por el contrario, si pudiésemos llegar a adoptar actitudes como las vigentes en Finlandia y otros países, seguramente mejorará la economía, la política, la educación, la seguridad y todo lo vinculado con las acciones y decisiones humanas.
domingo, 11 de febrero de 2024
La "variable oculta" de las ciencias sociales
En la física del micromundo (atómico y nuclear), algunos científicos confían en la existencia de "variables ocultas" que podrían retrotraer la causalidad a nivel de las partículas individuales en lugar de la causalidad probabilísta que gobierna las leyes conocidas de la mecánica cuántica. En las ciencias sociales, en forma similar, puede hablarse de una "variable oculta", o mejor, una variable ignorada que daría sentido al conocimiento que disponemos actualmente del mundo social e individual, siendo materializada por la actitud moral de cada individuo y de toda sociedad, esta vez en forma de actitud predominante.
Entre las principales causas de este abandono aparece el relativismo moral, mediante el cual se rechaza la existencia de toda posible moral objetiva. Si no existe tal cosa, los promotores de tal postura no tienen “nada que ofrecer” a cada ser humano en cuanto una posible orientación en la vida, por lo cual se propone que cada uno se las arregle como pueda.
Otro de los inconvenientes es el obstruccionismo surgido de aquellas instituciones cristianas que, para llegar a la actitud cooperativa implícita en los mandamientos bíblicos, ofrecen al creyente un camino similar al ofrecido al participante de la carrera de 400 metros con vallas, es decir, los misterios, simbologías y tradiciones ocultan casi totalmente la respuesta ética prioritaria que constituye el espíritu de la religión moral.
También los especialismos conducen a tal rechazo; así, el político cree que todos los problemas sociales se habrán de corregir con las leyes humanas emanas del Congreso, el economista confía en que se podrán corregir a partir de la economía, el educador a partir de la educación, pero no de aquella educación que priorice al “Amarás al prójimo como a ti mismo”, o compartirás las penas y las alegrías ajenas como propias, sino en base al igualitarismo social o económico u otras alternativas.
En cuanto a la variable oculta mencionada, o ignorada, resulta ser completamente accesible al conocimiento elemental, y consiste en establecer una comparación entre la predisposición a compartir penas y alegrías ajenas (actitud cooperativa) y otras actitudes o predisposiciones diferentes:
Nivel moral (individual o social) = Actitud cooperativa – Actitud real
Cuando la actitud real de un individuo, o la actitud predominante de un grupo, igualan a la actitud cooperativa, la diferencia ha de ser nula, siendo ese caso el ideal. A mayor discrepancia, menor será el nivel moral del individuo o de la sociedad (también se asocia una mayor diferencia como medida de una menor adaptación al orden natural y al orden social). En este caso, se ha definido el nivel moral en forma negativa, de la misma manera en que se define a veces el nivel de salud individual o social como una diferencia entre la normalidad física y el estado real de la persona, siendo el ideal la diferencia nula. A menor enfermedad, mayor salud.
La actitud cooperativa queda incluida en el proceso de la empatía emocional, resultando accesible a la observación directa de la realidad y siendo fundamentada en neurociencia a través de las neuronas espejo. Posiblemente, y a través de la Psicología Social, este proceso pueda llegar a tener la importancia que alguna vez tuvo en la religión bíblica.
Entre las principales causas de este abandono aparece el relativismo moral, mediante el cual se rechaza la existencia de toda posible moral objetiva. Si no existe tal cosa, los promotores de tal postura no tienen “nada que ofrecer” a cada ser humano en cuanto una posible orientación en la vida, por lo cual se propone que cada uno se las arregle como pueda.
Otro de los inconvenientes es el obstruccionismo surgido de aquellas instituciones cristianas que, para llegar a la actitud cooperativa implícita en los mandamientos bíblicos, ofrecen al creyente un camino similar al ofrecido al participante de la carrera de 400 metros con vallas, es decir, los misterios, simbologías y tradiciones ocultan casi totalmente la respuesta ética prioritaria que constituye el espíritu de la religión moral.
También los especialismos conducen a tal rechazo; así, el político cree que todos los problemas sociales se habrán de corregir con las leyes humanas emanas del Congreso, el economista confía en que se podrán corregir a partir de la economía, el educador a partir de la educación, pero no de aquella educación que priorice al “Amarás al prójimo como a ti mismo”, o compartirás las penas y las alegrías ajenas como propias, sino en base al igualitarismo social o económico u otras alternativas.
En cuanto a la variable oculta mencionada, o ignorada, resulta ser completamente accesible al conocimiento elemental, y consiste en establecer una comparación entre la predisposición a compartir penas y alegrías ajenas (actitud cooperativa) y otras actitudes o predisposiciones diferentes:
Nivel moral (individual o social) = Actitud cooperativa – Actitud real
Cuando la actitud real de un individuo, o la actitud predominante de un grupo, igualan a la actitud cooperativa, la diferencia ha de ser nula, siendo ese caso el ideal. A mayor discrepancia, menor será el nivel moral del individuo o de la sociedad (también se asocia una mayor diferencia como medida de una menor adaptación al orden natural y al orden social). En este caso, se ha definido el nivel moral en forma negativa, de la misma manera en que se define a veces el nivel de salud individual o social como una diferencia entre la normalidad física y el estado real de la persona, siendo el ideal la diferencia nula. A menor enfermedad, mayor salud.
La actitud cooperativa queda incluida en el proceso de la empatía emocional, resultando accesible a la observación directa de la realidad y siendo fundamentada en neurociencia a través de las neuronas espejo. Posiblemente, y a través de la Psicología Social, este proceso pueda llegar a tener la importancia que alguna vez tuvo en la religión bíblica.
jueves, 2 de noviembre de 2023
Los principios de la ciencia
Es posible encontrar en los principios de la ciencia un punto de partida objetivo que también sirve para el conocimiento en general, y que puede emplearse también en filosofía y religión. Si esos principios se pueden confirmar, aunque sea en forma indirecta, se habrá dado un paso importante para una futura unificación del conocimiento, que más tarde podrá orientarnos hacia una unificación cultural que conduzca a una reducción de los conflictos entre naciones, religiones, sistemas políticos y sectores antagónicos en general.
Los principios referidos son dos:
1- Todo lo existente está regido por leyes naturales causales.
2- Las leyes naturales son invariantes en el tiempo y en el espacio.
Una vez admitidos estos principios, se deduce en forma inmediata que debemos adaptarnos a dichas leyes en lugar de adaptarnos a distintas propuestas humanas que ignoran a las mismas.
Debido a que muchos de los átomos que componen nuestro cuerpo han sido formados en el pasado en el interior de una estrella distinta del sol, las leyes de la física también tienen incumbencia en la biología, además de las leyes propias que rigen nuestras conductas individuales.
Si bien estamos habituados a observar un universo y formas de vida cambiantes, debemos tener presente que tales cambios se producen debido precisamente a estar regidos por leyes invariantes, siendo el mismo caso del ajedrez; existe una posibilidad casi infinita de partidas posibles debido precisamenete a estar reglamentado por reglas del juego precisas e invariantes.
También estamos habituados a leer que "tal ley de la física fue superada por tal otra". En realidad, cuando Einstein establece su ley de gravitación universal de mayor alcance que la ley respectiva de Newton, tal proceso se interpreta como que la ley de Einstein es una mejor aproximación que la ley de Newton respecto de la ley de gravitación universal propiamente dicha (que no está escrita en ninguna parte). La ley natural humana (lo que produce la ciencia experimental) es la descripción de la ley natural propiamente dicha.
La invariabilidad de la ley natural comienza a advertirse a partir de Galileo Galilei, quien observa con su telescopio que las sombras sobre la superficie lunar siguen las mismas leyes que en la Tierra, lo que constituye un indicio de que el mundo estelar no es demasiado distinto al terrestre. Luego se conocerá como “principio de Galileo” al que afirma la universalidad de las leyes de la naturaleza. Abdus Salam escribió: “Al-Biruni, que yo sepa, fue el primer físico que declaró explícitamente que los fenómenos físicos producidos en el Sol, la Tierra y la Luna obedecen las mismas leyes”.
“Este era uno de los «argumentos» que ocupó los espíritus de los hombres de la Edad Media. Evidentemente no podría haber una ciencia universal si las leyes básicas dependieran del lugar en que estuviéramos situados en el universo o del momento en que hiciéramos los experimentos”.
“Esta idea engañosamente simple constituye la base de toda la ciencia tal como la conocemos. Lo mismo formuló y demostró independientemente Galileo seiscientos años después. Galileo empleó su telescopio (importado de Holanda) para observar las sombras proyectadas por los montes de la Luna. Al correlacionar la dirección de las sombras con la dirección de la luz solar, Galileo pudo afirmar que las leyes que producen la sombra eran las mismas en la Luna que en la Tierra. Esta fue la primera demostración del principio fundamental –conocido ahora como la «simetría de Galileo»- que afirmaba la universalidad de las leyes de la física” (De “La unificación de las fuerzas fundamentales”-Editorial Gedisa SA-Barcelona 1991).
De la misma manera en que Newton pone a prueba las leyes básicas de la mecánica al describir el comportamiento del sistema solar, los astrónomos y astrofísicos, aplicando las leyes de la física conocidas, comprueban que tienen validez en el inmenso espacio del universo y para prolongados periodos de tiempo. Esta parece ser la mejor comprobación de los principios de la ciencia antes mencionados.
Max Planck aduce que el científico, basado en la fe en la existencia de un orden natural, adquiere la fuerza anímica necesaria para afrontar las adversidades que la vida le presenta. La fe del científico no resulta demasiado distinta a la fe del religioso cuando ambos advierten la existencia de un orden natural o de un Dios que ha impuesto sus leyes a todo lo existente. Ante una pregunta acerca de si la ciencia puede ser un sustituto de la religión, Planck responde: “Para una mente escéptica en modo alguno, pues la ciencia exige también espíritus creyentes. Cualquiera que se haya dedicado seriamente a tareas científicas de cualquier clase se da cuenta de que en la puerta del templo de la ciencia están escritas estas palabras: Hay que tener fe. Ésta es una cualidad de la que los científicos no pueden prescindir”.
Respecto de la obra de Johannes Kepler, Planck escribió: “Estudiando su vida es posible darse cuenta de que la fuente de sus energías inagotables y de su capacidad productiva se encontraba en la profunda fe que tenía en su propia ciencia, y no en la creencia de que eventualmente lograse llegar a una síntesis aritmética de sus observaciones astronómicas; es decir, su fe inextinguible en la existencia de un plan definido oculto tras el conjunto de la creación. La creencia en ese plan le aseguraba que su tarea era digna de ser continuada, y la fe indestructible de su labor iluminó y alentó su árida vida”. (De “¿Adónde va la ciencia?”-Editorial Losada SA-Buenos Aires 1961).
Los principios referidos son dos:
1- Todo lo existente está regido por leyes naturales causales.
2- Las leyes naturales son invariantes en el tiempo y en el espacio.
Una vez admitidos estos principios, se deduce en forma inmediata que debemos adaptarnos a dichas leyes en lugar de adaptarnos a distintas propuestas humanas que ignoran a las mismas.
Debido a que muchos de los átomos que componen nuestro cuerpo han sido formados en el pasado en el interior de una estrella distinta del sol, las leyes de la física también tienen incumbencia en la biología, además de las leyes propias que rigen nuestras conductas individuales.
Si bien estamos habituados a observar un universo y formas de vida cambiantes, debemos tener presente que tales cambios se producen debido precisamente a estar regidos por leyes invariantes, siendo el mismo caso del ajedrez; existe una posibilidad casi infinita de partidas posibles debido precisamenete a estar reglamentado por reglas del juego precisas e invariantes.
También estamos habituados a leer que "tal ley de la física fue superada por tal otra". En realidad, cuando Einstein establece su ley de gravitación universal de mayor alcance que la ley respectiva de Newton, tal proceso se interpreta como que la ley de Einstein es una mejor aproximación que la ley de Newton respecto de la ley de gravitación universal propiamente dicha (que no está escrita en ninguna parte). La ley natural humana (lo que produce la ciencia experimental) es la descripción de la ley natural propiamente dicha.
La invariabilidad de la ley natural comienza a advertirse a partir de Galileo Galilei, quien observa con su telescopio que las sombras sobre la superficie lunar siguen las mismas leyes que en la Tierra, lo que constituye un indicio de que el mundo estelar no es demasiado distinto al terrestre. Luego se conocerá como “principio de Galileo” al que afirma la universalidad de las leyes de la naturaleza. Abdus Salam escribió: “Al-Biruni, que yo sepa, fue el primer físico que declaró explícitamente que los fenómenos físicos producidos en el Sol, la Tierra y la Luna obedecen las mismas leyes”.
“Este era uno de los «argumentos» que ocupó los espíritus de los hombres de la Edad Media. Evidentemente no podría haber una ciencia universal si las leyes básicas dependieran del lugar en que estuviéramos situados en el universo o del momento en que hiciéramos los experimentos”.
“Esta idea engañosamente simple constituye la base de toda la ciencia tal como la conocemos. Lo mismo formuló y demostró independientemente Galileo seiscientos años después. Galileo empleó su telescopio (importado de Holanda) para observar las sombras proyectadas por los montes de la Luna. Al correlacionar la dirección de las sombras con la dirección de la luz solar, Galileo pudo afirmar que las leyes que producen la sombra eran las mismas en la Luna que en la Tierra. Esta fue la primera demostración del principio fundamental –conocido ahora como la «simetría de Galileo»- que afirmaba la universalidad de las leyes de la física” (De “La unificación de las fuerzas fundamentales”-Editorial Gedisa SA-Barcelona 1991).
De la misma manera en que Newton pone a prueba las leyes básicas de la mecánica al describir el comportamiento del sistema solar, los astrónomos y astrofísicos, aplicando las leyes de la física conocidas, comprueban que tienen validez en el inmenso espacio del universo y para prolongados periodos de tiempo. Esta parece ser la mejor comprobación de los principios de la ciencia antes mencionados.
Max Planck aduce que el científico, basado en la fe en la existencia de un orden natural, adquiere la fuerza anímica necesaria para afrontar las adversidades que la vida le presenta. La fe del científico no resulta demasiado distinta a la fe del religioso cuando ambos advierten la existencia de un orden natural o de un Dios que ha impuesto sus leyes a todo lo existente. Ante una pregunta acerca de si la ciencia puede ser un sustituto de la religión, Planck responde: “Para una mente escéptica en modo alguno, pues la ciencia exige también espíritus creyentes. Cualquiera que se haya dedicado seriamente a tareas científicas de cualquier clase se da cuenta de que en la puerta del templo de la ciencia están escritas estas palabras: Hay que tener fe. Ésta es una cualidad de la que los científicos no pueden prescindir”.
Respecto de la obra de Johannes Kepler, Planck escribió: “Estudiando su vida es posible darse cuenta de que la fuente de sus energías inagotables y de su capacidad productiva se encontraba en la profunda fe que tenía en su propia ciencia, y no en la creencia de que eventualmente lograse llegar a una síntesis aritmética de sus observaciones astronómicas; es decir, su fe inextinguible en la existencia de un plan definido oculto tras el conjunto de la creación. La creencia en ese plan le aseguraba que su tarea era digna de ser continuada, y la fe indestructible de su labor iluminó y alentó su árida vida”. (De “¿Adónde va la ciencia?”-Editorial Losada SA-Buenos Aires 1961).
Axiomas, postulados e hipótesis
La axiomatización de una descripción filosófica o científica es un requisito previo para una buena comunicación hacia el resto de la sociedad. También sirve como un control de coherencia lógica y además como un factor que posibilita una mejor aceptación y memorización del conocimiento. Por ejemplo, al existir una enorme cantidad de fenómenos electromagnéticos, si no fuese por la existencia de una teoría axiomática, sería dificultoso razonar al respecto. Sin embargo, al sustentarse tales fenómenos en cuatro ecuaciones matématicas, las ecuaciones de Maxwell, sólo debemos tener en la mente estas leyes básicas para, luego, deducir el resto de los fenómenos descritos.
También la axiomatización resulta imprescindible en ciencias sociales, por cuanto las descripciones en base a palabras están propensas a inexactitudes y confusiones, tanto en su elaboración como en su comunicación al resto de la sociedad. El mejor ejemplo de axiomatización en cuestiones humanas y sociales es la "Ética demostrada según el orden geométrico", de Baruch de Spinoza. Si bien una axiomatización no garantiza veracidad, puede garantizar coherencia lógica.
Según algunos autores, en la actualidad no conviene distinguir entre axiomas, postulados e hipótesis, ya que constituyen el punto de partida de una descripción organizada cuya legitimidad de su empleo proviene de la veracidad de la descripción realizada. F. Gonseth escribió: "Hemos visto disminuir la distancia que existe entre el axioma y la hipótesis. El axioma de la geometría como el axioma de la lógica, eran entes considerados como una verdad a la vez indemostrable y necesaria".
"Hoy no se titubea en considerarlos como enunciados hipotéticos. Los mismos sistemas axiomáticos son, muchas veces, definidos como sistemas hipotéticos-deductivos. Sin llegar a hacer del axioma un enunciado arbitrario -lo que sería llevar las cosas hasta el absurdo-, es necesario admitir que el método nos ha dado una cierta libertad frente al axioma, libertad de aceptarlo, de rechazarlo, de reemplazarlo por otro enunciado, etc. Si el axioma ha perdido su necesidad con relación a la hipótesis, la hipótesis ha adquirido una cierta realidad con relación al axioma".
"Por otra parte hemos visto debilitarse la diferencia existente entre hipótesis y el hecho de observación. Hemos aprendido a distinguir lo que hay de subjetivo, de ocasional, de indeterminado en la observación de los hechos concretos. ¿Existe acaso un solo enunciado que pueda ser considerado como la exacta expresión de un hecho de pura observación? En las dos extremidades de la escala de las magnitudes mensurables, ciertos factores de indecisión existen. En el mundo atómico, la observación perturba al fenómeno; en el universo astronómico, el observador sólo entra en contacto con la realidad por medio de lazos de unión visuales. El análisis justo de nuestros medios y de nuestros métodos de observación acerca el hecho bruto a la especulación: el hecho aparece menos extraño al espíritu, la hipótesis menos arbitraria" (Del Prólogo de "Cosmogonía. Hipótesis del átomo primitivo" de George Lemaitre-Editorial Ibero Americana-Buenos Aires 1948).
En cuanto a la aplicación de la axiomática en matemáticas, Jean Ullmo escribió: "A principios del siglo XIX el axioma es concebido como una verdad evidente y necesaria por sí misma, que no necesita ser fundada, y que será el fundamento de una deducción y que tomará prestado su carácter de necesidad procurando una verdad absoluta".
"En ese momento el postulado se distingue del axioma en que su evidencia no está reconocida; no es más que una hipótesis. Se crean geometrías no euclideanas negando la hipótesis del postulado de Euclides y reemplazándola por otras hipótesis. Pero, arrastrados por el éxito, llegan a darse cuenta de que pueden crearse otras nuevas negando ciertos axiomas de Euclides considerados hasta entonces como evidentes, y así todos los axiomas aparecen revisables; axiomas y postulados se confunden, no queda ya más que un sistema de hipótesis de las que ahora no se exige que sean evidentes, sino tan sólo compatibles entre sí, es decir, que sus consecuencias no conduzcan a enunciados contradictorios; es el criterio de la consistencia interna. La verdad incondicional, deducida de la evidencia, cede el sitio a la verdad condicional de un sistema hipotético-deductivo" (Citado en el "Diccionario del Lenguaje Filosófico" de Paul Foulquié-Editorial Labor SA-Barcelona 1967).
En cuanto a la axiomática en las teorias físicas del micromundo, Louis de Broglie escribió: "En la exposición de las teorías cientificas, con la exclusión acaso del campo de las matemáticas puras, el método llamado «axiomático» es a la vez el más satisfactorio para nuestra razón y el menos fecundo en la práctica...".
"No se puede decir que las teorías axiomáticas rigurosas sean inútiles, pero, en general, apenas contribuyen a los progresos más notables de la ciencia. Y la razón profunda de ello es que el método axiomático tiene precisamente por finalidad eliminar la intuición inductiva, única que puede permitir ir más allá de lo ya conocido; puede ser un buen método de clasificación y de enseñanza, pero no es un método de descubrimiento" (De "Por los senderos de la ciencia"-Espasa-Calpe Argentina SA-Buenos Aires 1951).
En el mismo sentido, Gastón Bachelard escribió: "Se axiomatiza lo que ya se conoce. Se axiomatiza para mejor administrar el rigor del conocimiento. La axiomática es una reiteración, nunca un verdadero arranque" (Citado en el "Diccionario del Lenguaje Filosófico").
En el ámbito de la economía también aparecen las axiomatizaciones. Jesús Huerta de Soto escribió: “La ciencia económica se construye sobre la base de razonamientos lógico-deductivos a partir de unos pocos axiomas fundamentales que están incluidos dentro del concepto de «acción humana». El más importante de todos ellos es la propia categoría de la acción humana; los hombres eligen, por tanteo, sus fines, y buscan medios adecuados para conseguirlos; todo ello según sus individuales escalas de valor. Otro axioma nos dice que los medios, siendo escasos, se dedicarán primero a la consecución de los fines más altamente valorados y sólo después a la satisfacción de otros menos urgentemente sentidos («ley de la utilidad marginal decreciente»). En tercer lugar, que entre dos bienes de idénticas características, disponibles en momentos distintos del tiempo, siempre se preferirá el bien más prontamente disponible («ley de la preferencia temporal»)” (De www.eseade.edu.ar).
Una consecuencia interesante que surge al identificar axiomas con hipótesis, radica en que la economía considerada como "ciencia formal" por los partidarios de la Escuela Austriaca, puede también considerarse como una "ciencia fáctica", como debería ser, dejando a la lógica y a las matemáticas como a las únicas ciencias formales.
En el ámbito de la ética, se procede en forma similar al del resto de la ciencia experimental, por lo que Albert Einstein escribió: "Es privilegio del genio moral del hombre, personificado en individuos inspirados, proponer axiomas éticos que sean tan comprensibles y tan legítimamente fundados que los hombres los acepten como arraigados en la vasta masa de sus experiencias emocionales. Los axiomas éticos se establecen y se someten a prueba no de forma muy diferente que los axiomas de la ciencia. La verdad es lo que constituye la prueba de la experiencia" (De "De mis últimos años"-Aguilar SA de Ediciones-México 1969).
También la axiomatización resulta imprescindible en ciencias sociales, por cuanto las descripciones en base a palabras están propensas a inexactitudes y confusiones, tanto en su elaboración como en su comunicación al resto de la sociedad. El mejor ejemplo de axiomatización en cuestiones humanas y sociales es la "Ética demostrada según el orden geométrico", de Baruch de Spinoza. Si bien una axiomatización no garantiza veracidad, puede garantizar coherencia lógica.
Según algunos autores, en la actualidad no conviene distinguir entre axiomas, postulados e hipótesis, ya que constituyen el punto de partida de una descripción organizada cuya legitimidad de su empleo proviene de la veracidad de la descripción realizada. F. Gonseth escribió: "Hemos visto disminuir la distancia que existe entre el axioma y la hipótesis. El axioma de la geometría como el axioma de la lógica, eran entes considerados como una verdad a la vez indemostrable y necesaria".
"Hoy no se titubea en considerarlos como enunciados hipotéticos. Los mismos sistemas axiomáticos son, muchas veces, definidos como sistemas hipotéticos-deductivos. Sin llegar a hacer del axioma un enunciado arbitrario -lo que sería llevar las cosas hasta el absurdo-, es necesario admitir que el método nos ha dado una cierta libertad frente al axioma, libertad de aceptarlo, de rechazarlo, de reemplazarlo por otro enunciado, etc. Si el axioma ha perdido su necesidad con relación a la hipótesis, la hipótesis ha adquirido una cierta realidad con relación al axioma".
"Por otra parte hemos visto debilitarse la diferencia existente entre hipótesis y el hecho de observación. Hemos aprendido a distinguir lo que hay de subjetivo, de ocasional, de indeterminado en la observación de los hechos concretos. ¿Existe acaso un solo enunciado que pueda ser considerado como la exacta expresión de un hecho de pura observación? En las dos extremidades de la escala de las magnitudes mensurables, ciertos factores de indecisión existen. En el mundo atómico, la observación perturba al fenómeno; en el universo astronómico, el observador sólo entra en contacto con la realidad por medio de lazos de unión visuales. El análisis justo de nuestros medios y de nuestros métodos de observación acerca el hecho bruto a la especulación: el hecho aparece menos extraño al espíritu, la hipótesis menos arbitraria" (Del Prólogo de "Cosmogonía. Hipótesis del átomo primitivo" de George Lemaitre-Editorial Ibero Americana-Buenos Aires 1948).
En cuanto a la aplicación de la axiomática en matemáticas, Jean Ullmo escribió: "A principios del siglo XIX el axioma es concebido como una verdad evidente y necesaria por sí misma, que no necesita ser fundada, y que será el fundamento de una deducción y que tomará prestado su carácter de necesidad procurando una verdad absoluta".
"En ese momento el postulado se distingue del axioma en que su evidencia no está reconocida; no es más que una hipótesis. Se crean geometrías no euclideanas negando la hipótesis del postulado de Euclides y reemplazándola por otras hipótesis. Pero, arrastrados por el éxito, llegan a darse cuenta de que pueden crearse otras nuevas negando ciertos axiomas de Euclides considerados hasta entonces como evidentes, y así todos los axiomas aparecen revisables; axiomas y postulados se confunden, no queda ya más que un sistema de hipótesis de las que ahora no se exige que sean evidentes, sino tan sólo compatibles entre sí, es decir, que sus consecuencias no conduzcan a enunciados contradictorios; es el criterio de la consistencia interna. La verdad incondicional, deducida de la evidencia, cede el sitio a la verdad condicional de un sistema hipotético-deductivo" (Citado en el "Diccionario del Lenguaje Filosófico" de Paul Foulquié-Editorial Labor SA-Barcelona 1967).
En cuanto a la axiomática en las teorias físicas del micromundo, Louis de Broglie escribió: "En la exposición de las teorías cientificas, con la exclusión acaso del campo de las matemáticas puras, el método llamado «axiomático» es a la vez el más satisfactorio para nuestra razón y el menos fecundo en la práctica...".
"No se puede decir que las teorías axiomáticas rigurosas sean inútiles, pero, en general, apenas contribuyen a los progresos más notables de la ciencia. Y la razón profunda de ello es que el método axiomático tiene precisamente por finalidad eliminar la intuición inductiva, única que puede permitir ir más allá de lo ya conocido; puede ser un buen método de clasificación y de enseñanza, pero no es un método de descubrimiento" (De "Por los senderos de la ciencia"-Espasa-Calpe Argentina SA-Buenos Aires 1951).
En el mismo sentido, Gastón Bachelard escribió: "Se axiomatiza lo que ya se conoce. Se axiomatiza para mejor administrar el rigor del conocimiento. La axiomática es una reiteración, nunca un verdadero arranque" (Citado en el "Diccionario del Lenguaje Filosófico").
En el ámbito de la economía también aparecen las axiomatizaciones. Jesús Huerta de Soto escribió: “La ciencia económica se construye sobre la base de razonamientos lógico-deductivos a partir de unos pocos axiomas fundamentales que están incluidos dentro del concepto de «acción humana». El más importante de todos ellos es la propia categoría de la acción humana; los hombres eligen, por tanteo, sus fines, y buscan medios adecuados para conseguirlos; todo ello según sus individuales escalas de valor. Otro axioma nos dice que los medios, siendo escasos, se dedicarán primero a la consecución de los fines más altamente valorados y sólo después a la satisfacción de otros menos urgentemente sentidos («ley de la utilidad marginal decreciente»). En tercer lugar, que entre dos bienes de idénticas características, disponibles en momentos distintos del tiempo, siempre se preferirá el bien más prontamente disponible («ley de la preferencia temporal»)” (De www.eseade.edu.ar).
Una consecuencia interesante que surge al identificar axiomas con hipótesis, radica en que la economía considerada como "ciencia formal" por los partidarios de la Escuela Austriaca, puede también considerarse como una "ciencia fáctica", como debería ser, dejando a la lógica y a las matemáticas como a las únicas ciencias formales.
En el ámbito de la ética, se procede en forma similar al del resto de la ciencia experimental, por lo que Albert Einstein escribió: "Es privilegio del genio moral del hombre, personificado en individuos inspirados, proponer axiomas éticos que sean tan comprensibles y tan legítimamente fundados que los hombres los acepten como arraigados en la vasta masa de sus experiencias emocionales. Los axiomas éticos se establecen y se someten a prueba no de forma muy diferente que los axiomas de la ciencia. La verdad es lo que constituye la prueba de la experiencia" (De "De mis últimos años"-Aguilar SA de Ediciones-México 1969).
sábado, 22 de abril de 2023
Ciencias sociales y optimización
La principal meta de las ciencias sociales ha de ser la de responder la pregunta acerca de lo que el “hombre debe ser”. Para ello debe primero describir “lo que el hombre es”, para, luego, efectuar una optimización de ese comportamiento real. Si bien "lo que el hombre debe ser" no será un conocimiento verificable, sí lo es la descripción previa. Sin embargo, muchos científicos sociales se oponen a tal respuesta, aceptando tácitamente que no debe ser dada por quienes estudian el comportamiento humano, es decir, que es una respuesta que ha de quedar fuera del ámbito científico, por lo que se deduce que tal cuestión quedaría relegada a aquellos que poco saben acerca del mismo. Solomon Asch escribe al respecto: “El sentido común advierte que los hombres no siempre, ni siquiera frecuentemente, obran de acuerdo con sus mejores impulsos; pero también reconoce que estos impulsos son condiciones necesarias para la sociedad. Empero estas ideas no sólo son excluidas de la discusión científica; los esquemas conceptuales con que la psicología trabaja hoy, casi no dejan lugar para ellas”.
“Es frecuente justificar esta parcialidad en nombre de la ciencia y la objetividad, de la necesidad de ser realistas, de apelar al hecho, de desconfiar de las especulaciones, y sobre todo de la necesidad de no dejarse engañar por las nociones de lo que el hombre debería ser” (De "Psicología social"-EUDEBA-Buenos Aires 1964).
El mejor ejemplo de lo que las ciencias sociales deberían ser, lo tenemos en las religiones bíblicas (expresión que ha de escandalizar al cientificista fanático). Así, Moisés observa el comportamiento de los seres humanos que lo rodean ("lo que es") y, tratando de optimizar sus conductas, propone el cumplimiento de sus mandamientos ("lo que debe ser").
De la misma manera en que toda ciencia experimental progresa estableciendo teorías más precisas, en el caso de la religión bíblica ocurre otro tanto. Mientras que los mandamientos de Moisés están orientados a "no hacer el mal", los mandamientos de Cristo (amor a Dios y al prójimo) resultan más exigentes porque sugieren "hacer el bien".
Adviértase que, una vez establecido "lo que el hombre debe ser", se logra una referencia para describir todo posible comportamiento. Así, toda acción humana será compatible con los mandamientos o bien se apartará en distintas formas, disponiéndose de un aceptable procedimiento para orientar las acciones y conductas humanas. Por supuesto que todo este proceso ha de estar sujeto a la verificación experimental, como lo será cualquier otra ética propuesta.
En el caso de la ciencia económica ocurre otro tanto. Así, luego de observar el comportamiento de individuos que producen, intercambian y consumen bienes y servicios ("cómo el hombre actúa"), se teoriza acerca del proceso del mercado, llegando a una optimización de dicho proceso ("cómo debería actuar"). A partir de ahí, se logra una referencia para describir todo comportamiento económico en función de su compatibilidad, o bien de sus desvíos, respecto de dicha referencia. Todo esto, por supuesto, sujeto a verificación experimental.
Se advierte que las ciencias sociales, bajo esta perspectiva, difieren de las ciencias exactas (física, p.ej.), ya que éstas, una vez establecida una teoría, resultan descriptivas, en lugar de prescriptivas (como lo son las ciencias sociales). Es decir, las ciencias sociales son también descriptivas, ya que deben describir primeramente "lo que el hombre es", para luego sugerir una optimización, que será una referencia para descripciones que tengan sentido. Las descripciones establecidas en las ciencias sociales que no sean sustentadas en "lo que el hombre debe ser", carecerán de sentido.
Los detractores de este proceso advierten que "los mercados reales no son como los supuestos", o que "los hombres no son racionales", ni se "comportan racionalmente", etc. Luego afirman que la teoria económica "falla". También se aduce que el cristianismo "falla" por cuanto los hombres reales no se comportan según los mandamientos bíblicos. Si se tiene en cuenta que el mercado teórico, o los mandamientos bíblicos, son metas u objetivos que requieren de una previa adaptación, debe considerarse que una propuesta en realidad falla cuando los seres humanos se adaptan a las reglas establecidas y en ese caso no se producen buenos resultados. Es decir, si los seres humanos amaran al prójimo como a sí mismo, y ello produjera malos resultados, en ese caso deberá decirse que la propuesta falla.
Es oportuno mencionar una crítica que hace Mario Bunge a la economía neoclásica por cuanto, aduce, que "no explica" una serie de hechos, desconociendo que toda explicación al respecto debe establecerse efectuando una comparación con el mercado optimizado (libertad, concurrencia suficiente de empresarios, competencia, beneficio simultáneo entre actores, etc, etc). También critica (acertadamente en este caso) la tendencia a describir en base a un mercado competitivo la venta de órganos o de niños, y cosas semejantes. Al respecto escribió: "Examinemos un caso particularmente agudo e interesante de hiperracionalismo; el llamado «imperialismo económico», o invasión de todos los estudios sociales por la economía neoclásica".
"Gary Becker, campeón de este enfoque del estudio de todo lo social, lo resume así: «En mi opinión, el corazón del enfoque económico [de los hechos sociales] está constituido por el uso constante y firme de la combinación de las suposiciones del comportamiento maximizante, el equilibrio de mercado, y las preferencias estables»" (De "Sistemas sociales y filosofía"-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 1995).
Al respecto, puede decirse que alguna teoría ética sería una mejor referencia para la descripción de los hechos sociales. Mario Bunge sigue: "Becker no se da por enterado del fracaso de la economía neoclásica en describir, explicar, predecir o plantear el comportamiento de empresas, ni de su fracaso como fundamento de la macroeconomía. Ignora la existencia de monopolios y monopsomios. Ignora los frecuentes casos de mercados en desequilibrio, tales como los de trabajo y capital. Ignora que la economía neoclásica carece de una teoría del dinero y es incapaz de explicar la estanflación. No le importa que la prosperidad de las economías del centro se logre a costas de miserias del Tercer Mundo...".
Bunge ignora que los monopolios, la estanflación o las miserias provienen de comportamientos sociales que poco o nada tienen en cuenta la optimización de los mercados propuesta por los economistas. En cuanto a que "la prosperidad de las economías del centro se logra a costas de miserias del Tercer Mundo", puede decirse que tal expresión, y otras similares, sirvieron para "envenenar" la mente de mucha gente que tomó armas y se encauzó hacia el terrorismo. Tal expresión sirve, además, para que los países subdesarrollados jamás salgan de su situación, ya que se los convence que nada de lo que les ocurre se debe a culpas propias. Quienes vivimos en un país como la Argentina, advertimos miles de defectos que debemos subsanar, y que poco o nada nos ayuda alguien que nos dice que nuestros males dependen de la "prosperidad de las economías del centro". Tal expresión sirve, además, para expresar tácitamente que el capitalismo sólo funciona cuando un país se beneficia perjudicando a otros (el subconsciente socialista de Bunge otra vez lo traicionó).
“Es frecuente justificar esta parcialidad en nombre de la ciencia y la objetividad, de la necesidad de ser realistas, de apelar al hecho, de desconfiar de las especulaciones, y sobre todo de la necesidad de no dejarse engañar por las nociones de lo que el hombre debería ser” (De "Psicología social"-EUDEBA-Buenos Aires 1964).
El mejor ejemplo de lo que las ciencias sociales deberían ser, lo tenemos en las religiones bíblicas (expresión que ha de escandalizar al cientificista fanático). Así, Moisés observa el comportamiento de los seres humanos que lo rodean ("lo que es") y, tratando de optimizar sus conductas, propone el cumplimiento de sus mandamientos ("lo que debe ser").
De la misma manera en que toda ciencia experimental progresa estableciendo teorías más precisas, en el caso de la religión bíblica ocurre otro tanto. Mientras que los mandamientos de Moisés están orientados a "no hacer el mal", los mandamientos de Cristo (amor a Dios y al prójimo) resultan más exigentes porque sugieren "hacer el bien".
Adviértase que, una vez establecido "lo que el hombre debe ser", se logra una referencia para describir todo posible comportamiento. Así, toda acción humana será compatible con los mandamientos o bien se apartará en distintas formas, disponiéndose de un aceptable procedimiento para orientar las acciones y conductas humanas. Por supuesto que todo este proceso ha de estar sujeto a la verificación experimental, como lo será cualquier otra ética propuesta.
En el caso de la ciencia económica ocurre otro tanto. Así, luego de observar el comportamiento de individuos que producen, intercambian y consumen bienes y servicios ("cómo el hombre actúa"), se teoriza acerca del proceso del mercado, llegando a una optimización de dicho proceso ("cómo debería actuar"). A partir de ahí, se logra una referencia para describir todo comportamiento económico en función de su compatibilidad, o bien de sus desvíos, respecto de dicha referencia. Todo esto, por supuesto, sujeto a verificación experimental.
Se advierte que las ciencias sociales, bajo esta perspectiva, difieren de las ciencias exactas (física, p.ej.), ya que éstas, una vez establecida una teoría, resultan descriptivas, en lugar de prescriptivas (como lo son las ciencias sociales). Es decir, las ciencias sociales son también descriptivas, ya que deben describir primeramente "lo que el hombre es", para luego sugerir una optimización, que será una referencia para descripciones que tengan sentido. Las descripciones establecidas en las ciencias sociales que no sean sustentadas en "lo que el hombre debe ser", carecerán de sentido.
Los detractores de este proceso advierten que "los mercados reales no son como los supuestos", o que "los hombres no son racionales", ni se "comportan racionalmente", etc. Luego afirman que la teoria económica "falla". También se aduce que el cristianismo "falla" por cuanto los hombres reales no se comportan según los mandamientos bíblicos. Si se tiene en cuenta que el mercado teórico, o los mandamientos bíblicos, son metas u objetivos que requieren de una previa adaptación, debe considerarse que una propuesta en realidad falla cuando los seres humanos se adaptan a las reglas establecidas y en ese caso no se producen buenos resultados. Es decir, si los seres humanos amaran al prójimo como a sí mismo, y ello produjera malos resultados, en ese caso deberá decirse que la propuesta falla.
Es oportuno mencionar una crítica que hace Mario Bunge a la economía neoclásica por cuanto, aduce, que "no explica" una serie de hechos, desconociendo que toda explicación al respecto debe establecerse efectuando una comparación con el mercado optimizado (libertad, concurrencia suficiente de empresarios, competencia, beneficio simultáneo entre actores, etc, etc). También critica (acertadamente en este caso) la tendencia a describir en base a un mercado competitivo la venta de órganos o de niños, y cosas semejantes. Al respecto escribió: "Examinemos un caso particularmente agudo e interesante de hiperracionalismo; el llamado «imperialismo económico», o invasión de todos los estudios sociales por la economía neoclásica".
"Gary Becker, campeón de este enfoque del estudio de todo lo social, lo resume así: «En mi opinión, el corazón del enfoque económico [de los hechos sociales] está constituido por el uso constante y firme de la combinación de las suposiciones del comportamiento maximizante, el equilibrio de mercado, y las preferencias estables»" (De "Sistemas sociales y filosofía"-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 1995).
Al respecto, puede decirse que alguna teoría ética sería una mejor referencia para la descripción de los hechos sociales. Mario Bunge sigue: "Becker no se da por enterado del fracaso de la economía neoclásica en describir, explicar, predecir o plantear el comportamiento de empresas, ni de su fracaso como fundamento de la macroeconomía. Ignora la existencia de monopolios y monopsomios. Ignora los frecuentes casos de mercados en desequilibrio, tales como los de trabajo y capital. Ignora que la economía neoclásica carece de una teoría del dinero y es incapaz de explicar la estanflación. No le importa que la prosperidad de las economías del centro se logre a costas de miserias del Tercer Mundo...".
Bunge ignora que los monopolios, la estanflación o las miserias provienen de comportamientos sociales que poco o nada tienen en cuenta la optimización de los mercados propuesta por los economistas. En cuanto a que "la prosperidad de las economías del centro se logra a costas de miserias del Tercer Mundo", puede decirse que tal expresión, y otras similares, sirvieron para "envenenar" la mente de mucha gente que tomó armas y se encauzó hacia el terrorismo. Tal expresión sirve, además, para que los países subdesarrollados jamás salgan de su situación, ya que se los convence que nada de lo que les ocurre se debe a culpas propias. Quienes vivimos en un país como la Argentina, advertimos miles de defectos que debemos subsanar, y que poco o nada nos ayuda alguien que nos dice que nuestros males dependen de la "prosperidad de las economías del centro". Tal expresión sirve, además, para expresar tácitamente que el capitalismo sólo funciona cuando un país se beneficia perjudicando a otros (el subconsciente socialista de Bunge otra vez lo traicionó).
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)